
El debate sobre la manera de expresarnos oralmente y por escrito sin discriminar por el sexo o la identidad de género y sin perpetuar estereotipos toma cada vez más fuerza en la esfera pública. Los políticos, según su ideología, quieren imponerlo o prohibirlo; los medios de comunicación hacen eco de estos debates, en ocasiones burlándose, otras, defendiéndolo; los colectivos de género lo reclaman; la Iglesia lo rechaza; el ciudadano de a pie no tiene muchas claridades al respecto, aunque sí alguna que otra opinión y las instituciones educativas batallan por su inclusión en las aulas de clase. La discusión está planteada y eso es bueno, porque lo que no se nombra no existe.
El objetivo de este texto no es prescribir, sólo quiere presentar los elementos que complejizan el tema del lenguaje inclusivo y ofrecer algunas luces a los maestros y a las maestras para su inclusión o no en sus prácticas educativas. Este es un texto polifónico, incluye voces de lingüistas y de docentes a quienes consulté sobre el tema, en Colombia, España, Argentina y Reino Unido. Tomo sus voces con permiso y no cito porque el objetivo no es dar a conocer voces autorizadas, sino comprender parte de la complejidad de un problema. El apartado relativo al lenguaje inclusivo y la educación lo escribiré con estos saberes y experiencias. Quedo agradecida.
Algo de historia lingüística1
La cuestión del género gramatical en las lenguas indo-europeas tiene una historia que no es actual, su origen nos remite a la antigüedad, al nacimiento mismo de las lenguas y a su evolución. En las fases primitivas de las lenguas indo-europeas sólo existía la diferenciación entre lo humano y lo no humano; es decir, poco importaba si se era hombre o mujer, gramaticalmente se expresaba sólo como humano; los objetos y demás abstracciones se consideraban de género no humano. Posteriormente, y sin que se conozca una razón clara, se creó el femenino, que los lingüistas se aventuran a pensar que deviene de un plural neutro. Sin embargo, a pesar de la aparición del femenino, para referirse al género humano se siguió empleando el masculino. Quizá desde ese entonces podamos hablar de machismo en la sociedad y la lengua. Pero, lo cierto es que las lenguas son un tanto arbitrarias gramaticalmente hablando. En español, por ejemplo, la mayor parte de los sustantivos femeninos se construye con el morfema de género femenino “a” y el masculino con “o”, como es el caso de palabras del tipo “mesa” o “carro”, pero no es así con nombres como “poema” o “mano”, que no cumplen esta regla.
El género de las cosas, en realidad, poca importancia tiene, el problema está en el género humano, es decir, el género con el que se identifica a las personas, “hombre” o “mujer”, en principio, y en la implementación del masculino como genérico, es decir, aquel que engloba tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, hay que decir aquí que esto tampoco es un hecho actual, y que diferentes épocas han marcado diferencias en el uso. Así, por ejemplo, en las sociedades feudales y luego durante el renacimiento, está documentado el uso frecuente de expresiones del tipo “señoras, y señores”, “queridas y queridos”, “apreciados y apreciadas”, etc., fórmulas de tratamiento de sociedades pudientes, educadas y refinadas en el trato, obviamente entre iguales, pues la clase social sí constituía un marcador de diferencia. Aclaro, sin embargo, que el uso de estas formas no implicaba que estas sociedades pensaran en los derechos de las mujeres y su inclusión en la sociedad, eran sólo fórmulas de tratamiento y de cortesía, producto de lo que algunos han llamado el “saber estar” de una época. Con el paso del tiempo, estas formas fueron desapareciendo y se impuso el masculino genérico. ¿Qué pasó? La respuesta no es clara, habría que indagar. Lo que quiero destacar aquí es que no estamos frente a hechos modernos o contemporáneos. El problema del género y las gramáticas es de vieja data y, cómo se ve, está muy relacionado con lo que se denomina el “espíritu de una época”.
El debate hoy
¿Qué aires trajeron nuevamente el tema a la arena pública? Yo diría que estamos frente a un coletazo de las luchas sociales de las décadas de 1960, 1970 y posteriores, llevadas a cabo por las mal llamadas “minorías”, que reclamaron derechos negados históricamente. En las luchas sociales con perspectiva de género, las reivindicaciones lingüísticas aparecen con fuerza sólo recientemente, apoyadas por el ascenso al poder de grupos políticos progresistas que tomaron el lenguaje inclusivo como lema central de sus campañas. Esta relación es importante y tiene consecuencias en la comprensión del tema, sobre ella volveré más adelante. Aunque el problema es complejo, como ya mencioné, en este texto sólo desarrollaré tres aspectos: el lingüístico, el político y el educativo.
El problema lingüístico
Las lenguas no sólo representan o dan cuenta de las diversas realidades, también contribuyen a crearlas. La manera como nos referimos lingüísticamente a las personas condiciona las actitudes hacia las mismas. Los estereotipos y los prejuicios están fuertemente relacionados con los usos lingüísticos.
Desde hace ya más de un siglo, es posible encontrar literatura en la que se evidencia el descontento y reclamo de las mujeres por el uso del masculino genérico, el no marcado, el que supuestamente representa a la humanidad, con independencia del género. A este reclamo, paulatinamente se sumó la crítica al no desdoblamiento en masculino y femenino de algunos nombres, en particular relativos a ciertas profesiones y actividades consideradas masculinas. En épocas más recientes, como producto de las luchas por el reconocimiento de colectivos que no se sienten incluidos o representados en el binarismo hombre- mujer, apareció la manzana de la discordia: la inclusión del morfema gramatical neutro “e”, que dio paso a palabras como todes, elles, chiques, etc., morfema que además iría acompañado del pronombre indefinido “les”, que se uniría a los ya existentes, “los” y “las” y formaría parejas del tipo “les niñes”.
Estos tres momentos y tres reclamos son de diferente orden y suponen implementaciones diferenciadas. El uso histórico del masculino plural es criticable, debatible y susceptible de cambiar con el reconocimiento del machismo en las sociedades y la inclusión de las mujeres y otros colectivos en la esfera pública. Sin embargo, la historia muestra que no se acaba con el patriarcado de la noche a la mañana, este es un tema de conciencia social y lucha política constante y sin tregua. En términos lingüísticos, entonces, no supone mayor problema usar palabras para designar los géneros masculino y femenino, del tipo señoras y señores, niños y niñas y para referirse a colectivos, hablar de personas, miembros, grupos o usar sustantivos colectivos como alumnado o profesorado, etc. Este cambio se está dando desde hace ya varias décadas.
El desdoblamiento de género es concomitante con el anterior, a medida que las mujeres y otros géneros no binarios desempeñen profesiones y actividades consideradas masculinas, los desdoblamientos de género se dan de manera más o menos natural; por ejemplo, en países con monarquías como España, la palabra “princesa” no se usaba en documentos de la administración pública e incluso no aparecía en la Constitución nacional, hoy es de uso frecuente y generalizado en la población. La necesidad genera el cambio. Emplear palabras como jueza, doctora, abogada, concejala, no supone tampoco mayor problema. Estos cambios se han venido implementando con alguna que otra reticencia, pero cada vez con mayor frecuencia, aunque atravesados eso sí por cierta confusión lingüística por el desconocimiento y la falta de uso, como cuando Nicolás Maduro habló de “millones y millonas”. Esta tarea hay que continuarla y hay que trabajar sobre todo por la eliminación de ciertos estereotipos que perduran, como que los hombres son fuertes y las mujeres débiles y por esa vía, entonces, las mujeres están destinadas al cuidado de la sociedad, que en las prácticas se refleja en una mayor presencia de mujeres en el magisterio y en carreras como trabajo social o sicología; mientras que los hombres siguen siendo la mayoría en las ingenierías y las ciencias llamadas “duras”. Cuando estos estereotipos cambien, las expresiones lingüísticas cambiarán de manera natural.
Ahora bien, lo verdaderamente complejo es ¿qué hacer con el morfema neutro “e”? Usar palabras nuevas como “todes”, “chiques”, y construcciones como “les niñes”, es muy artificioso. En términos lingüísticos, estas expresiones aparecen por fuera de la evolución natural de las lenguas, caracterizadas por su tendencia a la estabilización, pues, en tanto sistemas, tienden a rechazar los elementos que se consideran externos; si esto no fuera así, las lenguas tendrían breves periodos de existencia y con frecuencia se crearían lenguas nuevas; hecho que no ocurre. Sin embargo, las lenguas se transforman, prueba de ello es el paso del latín a las lenguas romances, pero estas transformaciones duran siglos y requieren fuertes consensos entre los hablantes. Quienes creen que las lenguas cambian por el deseo, plausible o no, de unos cuantos, desconocen totalmente el funcionamiento de las lenguas. Con respecto a la implementación de este morfema inclusivo, no digo que este cambio no se pueda dar, solo que requerirá algún tiempo. El reclamo justo de reconocimiento de los colectivos LGTBIQ+, a mi juicio, requiere acciones estratégicas, pensar qué es más importante, un pronombre inclusivo o el reconocimiento de derechos a todo nivel por parte de la sociedad. El lenguaje inclusivo de este tipo cansa y se hace pesado y la tendencia de los políticos a imponerlo a la fuerza, puede surtir el efecto contrarío y en lugar de ganar aliados para la causa puede ahuyentarlos. Como recalcan los estudiosos críticos del discurso, hay que ser sensibles al contexto, en el habla o la escritura formal, el uso del morfema neutro “e” parece bastante artificioso y desconcentra; sin embargo, en espacios informales, entre amigos o en las redes sociales, su uso es más aceptado, quizá porque no hay que pronunciarlo, empezar su implementación por este uso podría ayudar a que en el futuro aparezca más naturalmente. Un factor adicional al rechazo de estas formas de inclusión que quiero mencionar, porque a mi juicio también es importante, aunque no se hable de él, es la función expresiva y estética de los idiomas. Las lenguas no son sólo instrumentos para trasmitir ideas o para comunicarnos, tienen sonoridad, ritmo, luminosidad y cadencia, y la reiteración de formas de inclusión las oscurece, las hace engorrosas, ajenas y propensas a la falta de claridad y a la incomprensión. Podrá alegarse que no se puede sacrificar una cosa por otra y que todo es cuestión de costumbre, el tiempo lo dirá.
Como analista del discurso, antes de pasar al análisis del tema político, quiero resaltar también, que el problema lingüístico va más allá de las formas gramaticales de una lengua, en particular, de la morfología de género. El problema real es la manera como los hablantes usan las lenguas y con qué intencionalidad. Quienes estudiamos la relación entre discriminación de género y discurso sabemos que los hablantes construyen formas de exclusión en todos los niveles de la lengua y el discurso, así que centrar el problema en la morfología y algunas estructuras gramaticales es una suerte de reduccionismo que oculta otros niveles de discriminación lingüística, quizá más importantes. Una persona puede usar lenguaje inclusivo, pero no temáticas inclusivas o perspectivas inclusivas; más aún, la entrada generalizada del lenguaje políticamente correcto, puede ocultar formas soterradas de discriminación. De manera que hay que analizar también ¿qué voces se escuchan en los discursos públicos?; ¿cuáles se acallan o invisibilizan?; ¿cómo se representan en esas voces a los distintos actores sociales, en particular a las mujeres y otros colectivos? y ¿con qué argumentos se representan de la manera que se hace? Estas preguntas deben estudiarse además en los distintos tipos de géneros discursivos como la política, los medios de comunicación, el lenguaje jurídico, la ciencia, la literatura, los libros de texto, etc. De manera que sería más lógico, una vez garantizada la inclusión de las temáticas de género, pensar la morfología con la que se expresa.
El problema político
La discriminación de género obviamente y ante todo es un problema político. Lo que no es tan claro es que el lenguaje inclusivo lo sea, o mejor, que sea lo más relevante del problema. Dice la sabiduría popular que a veces los árboles no dejan ver el bosque. El problema de las históricas desigualdades de género no se puede reducir, como en algunos casos se pretende, al lenguaje inclusivo; me decía de manera cruel un colega que “la señora que trabaja como empleada doméstica o la mujer que es abusada, no está interesada en discutir de morfología”. No hay garantía de que el empleo del lenguaje inclusivo modifique las condiciones sociales de desigualdad de género.
La lucha política contra la discriminación de género ha abarcado varios campos, etapas y agentes que incluyeron, entre otros, el derecho al voto, los derechos reproductivos, el derecho a la educación e incluso el derecho a la vida. Las primeras luchas fueron dadas por mujeres en formas de resistencias cotidianas a las prácticas machistas y por los diversos colectivos y movimientos feministas, en los que si bien había personas de género no binario, esta característica no era visible o tan importante; luego, la categoría género explotó, si se me permite la metáfora, y surgió lo que hoy conocemos como el colectivo LGTBIQ+, que englobó a sujetos encasillados, estigmatizados y violentados que emprendieron acciones reivindicativas en busca de reconocimiento y un lugar en la sociedad. El lenguaje inclusivo, principalmente el de la etapa del morfema neutro “e”, es una de sus banderas reivindicativas principales. A su lado, todos los discursos que se habían articulado en torno al derecho a las diferencias, lucen opacados.
A esto se le suma otro elemento, ciertos grupos políticos de la izquierda progresista, formados en su mayoría por personas jóvenes, adoptaron como suyos los reclamos de los colectivos LGTBIQ+ y los convirtieron en su bandera política; en un principio con amplio acogimiento de la ciudadanía, sobre todo, de la población joven. Estas luchas forzaron la transformación de los espacios políticos y obligaron a crear en algunos países los llamados Ministerios de la igualdad, como fue el caso de España, de la mano del partido político Podemos y en Colombia con Francia Márquez.
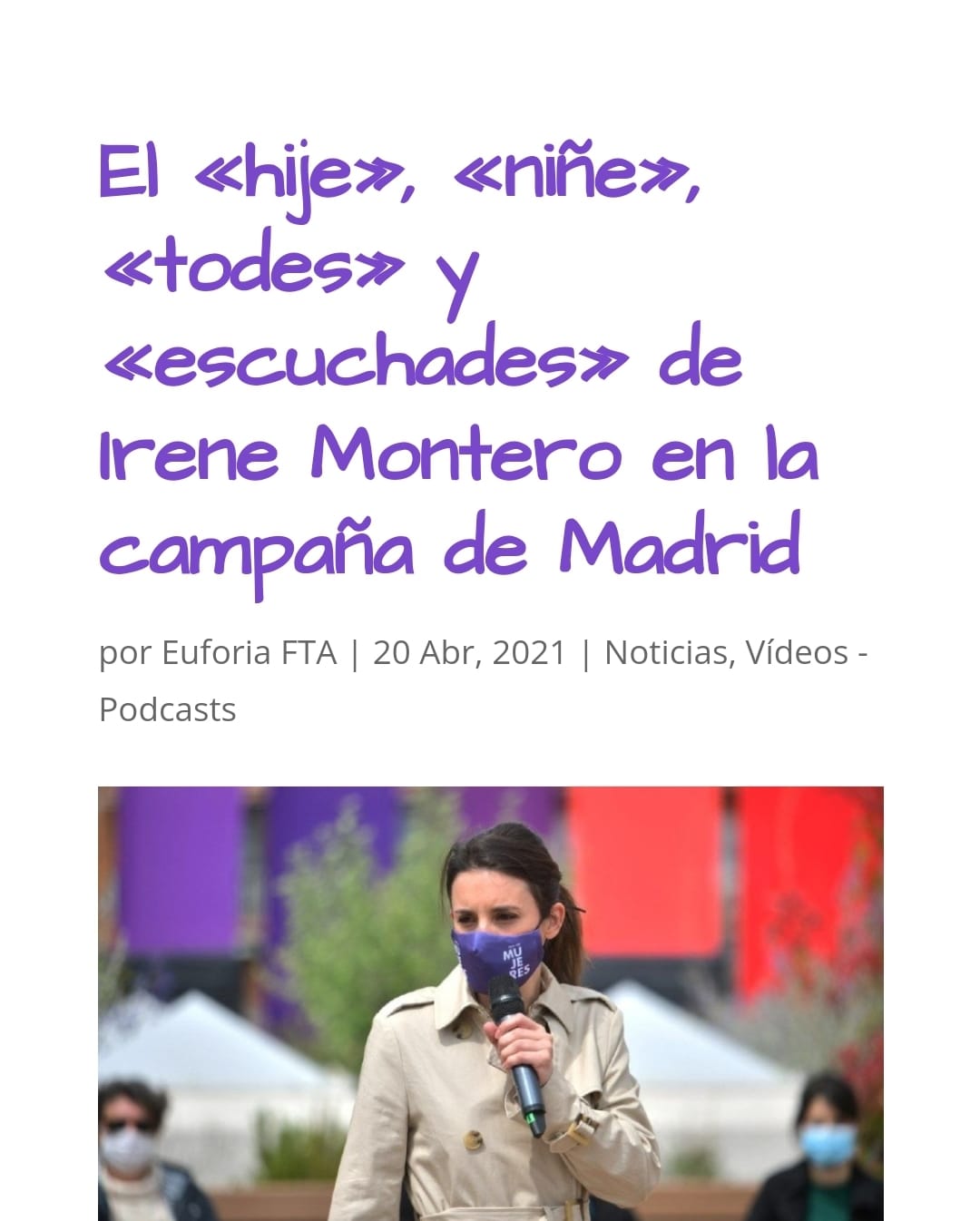
El caso de España es paradigmático, pero también pasó en Inglaterra y, en general, en Europa, con mayor o menor intensidad dependiendo el país y la ideología política dominante. Los gobiernos conservadores o de derecha asocian el tema con el feminismo y se sienten amenazados por los nuevos lugares y papeles que han alcanzado las mujeres en la sociedad. Al conservadurismo no le gustan las mujeres en la esfera pública. Extrañan épocas pasadas en las que la mujer dependía legalmente del hombre, en las que no podían hacer nada sin su permiso, incluso cosas tan simples como tener una cuenta bancaria, y, ¡atención! no estoy hablando de tiempos remotos, hablo de lo que sucedió en las sociedades occidentales durante buena parte del siglo XX. De manera que las feministas no gustan y no gusta su discurso. Y, obviamente, para estos políticos conservadores y de derecha, la aparición de otros géneros y otros grupos reclamando derechos, supera sus capacidades de entendimiento. El rechazo es total. Por otra parte, la izquierda progresista, asumió la cuestión del género como fundamental en sus políticas y de manera particular, se comprometió con el lenguaje inclusivo, hasta tal punto que se olvidó de otras luchas tan importantes como el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda o a la vida, como se observa con el crecimiento generalizado de los feminicidios y la violencia física contra las mujeres y la población LGBTIQ+. Todo esto dado en contextos mundiales donde la polarización política parece ser su única forma de expresión.
¿Pero qué trajo esto como consecuencia, sobre todo en España, que como señalé, constituye un caso paradigmático? La promulgación de políticas obviamente supone su implementación en diversos sectores, entre ellos, de manera particular, la educación. Sin embargo, las instituciones escolares no estaban preparadas. Los maestros no contaban con la formación necesaria, y en ciudades como Barcelona, de corte bastante progresista, las políticas de reconocimiento se convirtieron en una pesadilla para algunos maestros y maestras, que apenas estaban entendiendo el tema de las identidades sexuales y de género y de pronto estaban compelidos a llamar a todos los niños, niñas y adolescentes por los nombres que quisieran, así no se correspondieran con su aspecto físico, y a utilizar en todo momento los desdoblamientos y demás fórmulas gramaticales del género. El alcance de esta política fue nacional, pero provincias autonómicas con gobiernos menos progresistas se opusieron y terminaron prohibiéndolas por presión de los padres de familia y la Iglesia, que tildaron estas políticas de ideologías de género.
Esta situación dejó varias enseñanzas en términos políticos. Primero, no basta con pensar e imponer políticas desde ciertos lugares de privilegio, hace falta conocer la realidad, el día a día de los sujetos estigmatizados, excluidos y violentados para no caer en reduccionismos. Los políticos progresistas que creyeron que las cosas se solucionan imponiendo políticas, perdieron gran parte del electorado, que incluso luego votó a la derecha, cansado del “circo” en el que convirtieron el tema de la inclusión y el lenguaje inclusivo (esto según algunos maestros consultados). Segundo, quedó claro también que los políticos nada saben de lingüística ni del funcionamiento de las lenguas: éstas no se cambian a capricho ni se imponen por decreto; y, tercero y último, que los políticos tampoco saben de educación: las aulas no son laboratorios de experimentación política, tienen sus propias dinámicas y hay que conocerlas si se quiere transformarlas.
El problema educativo
Las instituciones escolares están familiarizadas con el tema de la inclusión, pues la implementación de estas políticas educativas se viene dando desde hace ya varias décadas, en mayor o menor grado, dependiendo de las directivas docentes y el compromiso particular de algunos docentes, pero, en general, el tema no es ajeno al discurso de la escuela. El colectivo profesoral ha pasado por la inclusión de las minorías étnicas, las personas ciegas, sordas y con otras condiciones físicas y sicológicas, los extranjeros y por la inclusión de género, de la cual el lenguaje inclusivo hace parte fundamental, pero es más reciente.
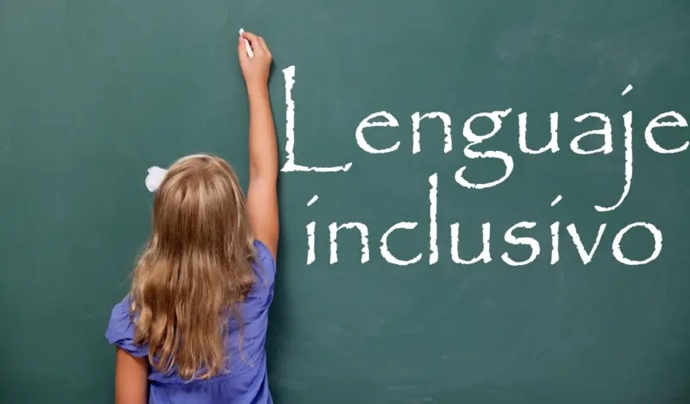
Sin embargo, con respecto a esta última inclusión hay mucho debate y muchos puntos de vista que reflejan en ciertos casos algunos grados de polarización y, en realidad, es diferente, por varias razones, entre ellas, por la composición de la población, ya no se trata de unos pocos: las mujeres constituyen cerca de la mitad de la población estudiantil y a ésta se suma la población LGBTIQ+, lo que hace que la inclusión de género sea más demandada por el estudiantado. Las mujeres reclaman presencia y ser reconocidas en los contextos escolares que históricamente las excluyeron y las trataron a partir de prejuicios y estereotipos y los colectivos LGTBIQ+, reclaman reconocimiento y un lugar en la institución.
Al igual que en la sociedad, el tema de la inclusión de género en las escuelas, ha pasado por varios momentos, siendo el lenguaje inclusivo, sólo la punta del iceberg. Aunque, el tema en las instituciones escolares debe analizarse con mayor complejidad, pues las IEs tienen a su cargo el papel de formar a los ciudadanos del futuro, lo que hace que el lenguaje inclusivo no sea sólo un tema de gustos. La escuela debe educar en las diferencias y la equidad y dar ejemplo con sus prácticas.
Para las maestras y los maestros entrevistados, antes de imponer el uso generalizado del lenguaje inclusivo en las escuelas, es importante pensar cómo garantizar que se acojan verdaderamente las diferencias de género en las aulas de clase. Según ellos y ellas, falta un proceso de sensibilización y formación frente al reconocimiento de las personas no heterosexuales y sus búsquedas identitarias. Una maestra señaló al respecto: “uno escucha en algunos profesores y directivos: ‘yo entiendo lo del tema de la intersexualidad, pero mira la apariencia de ese niño, parece una niña; yo no comparto esas cosas porque eso viene desde la familia que no le enseñaron a ser niño o a ser niña’”. La formación del profesorado en temas como el género y las identidades sigue siendo una necesidad, quizá anterior a la implementación del lenguaje inclusivo, pues, como es lógico, no se puede hablar de o aplicar lo que se desconoce o no se comprende.
“El tema es complejo”, manifiesta la mayoría del colectivo de maestros. Señalan: “en los colegios se han venido creando diverso tipo de colectivos que reclaman derechos y representación en el lenguaje, pero hay otros colectivos que no están de acuerdo”. Las prácticas muestran que hay niños y niñas que tienen unas apariencias, rasgos físicos y unos nombres con los cuales no se identifican, sujetos que reclaman del profesorado atención y apoyo en sus búsquedas identitarias; incluso en las niñeces de los primeros ciclos de formación. ¿Con qué se encuentran? No se puede generalizar, de hecho, hay respuestas de todo tipo: aceptación, apoyo, pero también rechazo de parte de los maestros y las directivas y en menor grado de los compañeros. Las instituciones escolares de hoy no son como las de unas décadas atrás, el estudiantado es diverso y dado que su paso por la escuela coincide con sus desarrollos biológicos y el despertar de la sexualidad, hay momentos de inestabilidad en las búsquedas identitarias que los maestros y las maestras podríamos acompañar; unas veces se tratará sólo de contar con alguien que los escuche; otras, de un gesto o mirada solidaria; otras, de ofrecer un consejo; otras, de explicar; otras, de formar; otras, de reconocer. Y yo me pregunto de qué trata la educación si no es de esto.
Las tensiones que se dan en las búsquedas identitarias de las niñeces y el grupo de los adolescentes requieren el compromiso de la sociedad, en general, del Estado, de los medios de comunicación, de las familias y de la escuela, por supuesto. En ocasiones, pareciera que se trata más de buscar culpables que soluciones. Los políticos no pueden decir, como lo han venido haciendo, que la escuela, con sus políticas de inclusión, que denominan ideologías de género, “contagian” a los niños de ideas raras, y los vuelven de “otros géneros”, (prefiero no usar aquí la palabra que emplean algunos políticos que se creen los guardianes de la moral). Las familias no pueden evitar su responsabilidad en la educación en género; una maestra señalaba: “cuando hacemos talleres con los padres, pues es muy complicado abordar estos temas; primero porque los papás no vienen a las reuniones, porque trabajan y ellos mandan a los cuidadores, y éstos son normalmente los abuelos y las abuelas y, pues, ellos escuchan pero al final dicen ´esos son niños, esas son niñas y ya lo otro son mañas`, así lo expresan, `y aquí ustedes no deben ni siquiera mencionar eso porque con tanto que ven en las redes ya para que vengan a verlo en la escuela, es mejor que a ellos se les oriente bien` y orientar bien para ellos es hablar sólo de niños y niñas”. Por su parte, para algunos docentes el lenguaje inclusivo es una moda, como lo es la orientación sexual de los adolescentes, no un reclamo de las identidades no heteronormativas a tener un espacio en la sociedad, y, por ende, en las instituciones escolares. Como señala un docente: “hay una deslegitimación y frivolización de parte de los maestros al creer que por ver ciertas personas en los medios de comunicación asumiendo posiciones de género diferentes, los adolescentes simplemente las copian y quieren parecerse a ellas. Y no se llega a considerar qué es lo que pasa en las exploraciones de los y las adolescentes frente al tema de la diversidad sexual.” En las escuelas, los temas de las identidades no sólo recaen en el grupo de profesores sino que es cada vez más visible la figura de los orientadores, que según la Secretaría de Educación, son los expertos en el tema; sin embargo, una maestra señala que para la orientadora de su colegio de primaria: “esos temas sobre identidad de género, los niños pequeños todavía no están muy maduros para distinguir si no son niños o niñas, y esos son temas muy complicados, es mejor que la familia trate en la casa esos temas de la formación de la identidad”. En resumen, lo que se observa es que, como bien lo señala una maestra: “en el guion de la escuela, la diferencia cuesta, porque la escuela todavía forma para la unidad y no para lo diferente”.
Lo anterior anticipa la variedad de posturas que hay en el profesorado frente al tema del lenguaje inclusivo, en particular. Como la intención de este texto no es prescribir, ni decir qué está bien o qué está mal, sólo presento sus voces:
Una vez, después de clase vino una niña y me dijo `cuando tú hablas yo no me siento reconocida, siempre dices hola chicos, bueno muchachos, jóvenes’, yo quedé sorprendida y desde ahí incluyo todos y todas, los, las, pero no lo uso en todos los niveles porque es algo nuevo y no es fácil de implementar; pero sí, para las estudiantes es positivo y ellas lo valoran.
Yo usaré lideresa, la jueza, pero el todes y el arroba, creo por ahora no.
El lenguaje inclusivo es una mamera.
Para mí, el lenguaje inclusivo es un falso problema y en el mejor de los casos, de una élite intelectual y progresista.
Lo respeto, pero no lo comparto.
Frente a esas particularidades de niños niñas, niñes, pues en mi escuela de primaria no se usa; se hace la distinción de niños y niñas y hasta ahí llegaría el lenguaje inclusivo.
A mí me cuesta mucho hablar de todes, como otros miembros de las comunidades educativas hacen: pero yo, por ejemplo, digo `todas las almas de la clase o todos los que tengan el cuerpo en la clase`, entonces, ellos se sienten incluidos, porque si digo todos podemos participar, alguno o alguna se me ofende, entonces para que nadie se ofenda `todas las almas de esta clase participaremos de…’.
Esto no se trata sólo de usar unos lenguajes inclusivos sino verdaderamente llevarlos a la práctica.
Yo sí lo hago, pero en el colegio hay mucha resistencia.
Creo que se instrumentaliza en muchos casos y se abusa también de esos términos creando formas que al final pierden su propósito de inclusión y cansan a aquel que no las entiende.
El lenguaje inclusivo es muy positivo y yo lo uso.
No lo uso porque es un artificio. Soy de gestos y acciones políticas muy fuertes, pero en este caso siento que ha sido una imposición y que todavía el lenguaje no ha tomado su partido; la política sí.
Este es el panorama de lo que pasa con la implementación del lenguaje inclusivo en las escuelas. No sería correcto, incluir otras voces y dejar la mía por fuera. Para terminar este texto, a mi modo de ver, en este tema hay que evitar las polarizaciones tan frecuentes hoy en día en todos los ámbitos, que nos hacen ver el mundo en blanco y negro, sin la posibilidad del matiz o del claroscuro. Por qué no construir enunciados del tipo: “yo uso el lenguaje inclusivo porque… pero cuestiono el hecho de que…” o “yo no uso el lenguaje inclusivo porque… pero considero que…”. Aunque esta fórmula es una concesión aparente criticada por los estudiosos del discurso, la planteo aquí como una manera de relativizar las posturas y estar abiertos a los diferentes puntos de vista. Como ya mencioné, hay aspectos del lenguaje inclusivo que son muy fáciles de implementar y que responden a las necesidades de las personas que así lo reclaman. Yo misma, de niña siempre pensé por qué las profesoras sólo dicen “niños, silencio” o “niños, atención”, e incluso pensaba, un día cuando digan niños silencio, yo seguiré hablando y cuando me reclamen diré, usted dijo niños, no niñas. Me arrepiento de no haberlo hecho. Hoy, evito el masculino genérico la mayor parte de las veces, no siempre; uso desdoblamientos para las profesiones y algunas actividades y evito los estereotipos. Pero, confieso que el uso del morfema “e” me cuesta mucho, sobre todo, en la oralidad, me parece muy artificioso; en la escritura empleo @, pero casi siempre en textos informales, en correos electrónicos y en las redes sociales.
Mi invitación es a darnos la oportunidad de pensar eso que para mucha gente es tan importante y a entender que el problema de la discriminación de género es complejo y que no se resuelve únicamente con el uso del lenguaje inclusivo. Por último, llamo la atención sobre las palabras de un colega y amigo: “advierto una tendencia actual que busca imponer en ciertos ámbitos ese lenguaje. Me da miedo el verbo “imponer”. Sabemos, algunos en carne propia, que para imponer algo así se precisa de un sistema administrativo de control. Hablo directamente de censura: aparato imprescindible de cualquier dictadura”. Ojalá aprendamos de la historia.
- 1 Para la escritura de este apartado agradezco los aportes del profesor y filólogo Bogdan Bançescu.
Published the


Redes Sociales DIE-UD