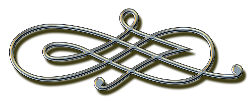
Sandra Soler Castillo
Docente
Doctorado Interinstitucional en Educación
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Hace casi 30 años tuve el primer contacto con los indígenas que habitaban Bogotá. Compartí muchas experiencias y aprendizajes con los inga; por ese entonces organizados en el único cabildo indígena de la ciudad. Ellos llegaron a la capital por cuestiones particulares, como pueblos nómadas dedicados históricamente al comercio. Eso hacían en el centro de Bogotá: vendían sus productos de medicina tradicional, amuletos y otros artículos. Muchos años después empecé a ver indígenas pidiendo dinero en los puentes peatonales, pero no eran inga, eran de otras comunidades, seguramente del pueblo embera. La mayoría eran mujeres que se sentaban en los puentes rodeadas de sus hijos. Mujeres con la mirada perdida, la vista agachada y en ocasiones con ciertos gestos agresivos. Dolía verlos en esa situación de mendicidad (esta palabra suena dura y me cuesta escribirla, pero creo que era así). Entonces me preguntaba, ¿por qué estaban aquí?, ¿qué los llevaría a salir de sus territorios?
Hoy, más de 480 familias, la mayoría mujeres y niños, se han asentado en el parque Nacional. Llevan más de dos meses viviendo en carpas construidas con palos y plástico; allí cocinan en fogones de leña y lavan ropa y se asean en una pileta. Los veo todos los días cuando salgo a caminar por el sector y me surge la misma pregunta de hace años ¿por qué están aquí? Pregunta retórica, claro. Todos sabemos por qué están aquí. Vivimos en uno de los países más violentos del mundo. Hace más de 50 años afrontamos un conflicto armado interno que inició con la lucha del Estado y las guerrillas, al que luego se sumaron los paramilitares y el narcotráfico y más recientemente las bandas criminales y los interesados en la minería. El resultado, miles de muertos y cerca de 7.6 millones de personas desplazadas.
Puesto que estos hechos no sucedieron de un día para otro, sino que hacen parte de nuestra historia, los colombianos nos hemos acostumbrado a la violencia, a la muerte, al desplazamiento y al sufrimiento de quienes consideramos otros. Lo digo porque veo los transeúntes de la carrera séptima; trabajadores, en su mayoría oficinistas, que salen a almorzar y a dar un pequeño paseo y veo cómo miran a los indígenas, a las mujeres que caminan llevando a sus hijos a la espalda o a las que están sentadas vendiendo collares y aretes que fabrican mientras pasa el tiempo; miran, se detienen y miran de nuevo, desvían sus conversaciones y miran de frente o de reojo. Creo que la mayoría siente pesar y creo también que la mayoría quisiera hacer algo para ayudar; sin embargo, continúan el paso y al rato se olvidan de ellos, cuanto mucho sacan y les entregan una moneda o un billete o les compran un collar. Me incluyo. Entonces, ¿cómo romper con esta desidia generalizada, con ese estado de inercia en que hemos caído?
Los indígenas son la población más afectada por la violencia estructural del país. En Colombia, habitan unos 120 pueblos indígenas, de los cuales un tercio se encuentra en riesgo de extinción, según la Corte Constitucional. En los últimos años, la muerte de líderes ha aumentado considerablemente. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, según cifras de Indepaz, 242 líderes indígenas han sido asesinados en casi la completa impunidad. El Estado nada ha hecho para garantizar la vida de estos indígenas y, por el contrario, se sospecha de su complicidad ante este genocidio.
Los territorios colectivos que habitan los indígenas en Colombia son ricos en recursos naturales y se encuentran ubicados en lugares de frontera propicios para la siembra de cultivos ilícitos e, infortunadamente, muchos se localizan en los denominados corredores del narcotráfico. De allí que el desplazamiento forzado sea una de las principales tácticas de los grupos al margen de la ley para apropiarse de dichos territorios, quienes, además, someten a los indígenas y a sus comunidades a constantes enfrentamientos armados, amenazas, reclutamiento ilegal de jóvenes, ocupación y destrucción de lugares sagrados, controles de movilidad en las regiones, prostitución y abuso de menores, entre otras violencias.
Sin embargo, expulsar a los indígenas de su territorio es uno de los peores daños que se les puede causar. Ellos, más que ningún otro grupo humano, tienen una relación particular con la tierra, con los ecosistemas naturales. Desarraigarlos es romperles sus vínculos vitales, su ancestralidad; es amenazar sus usos, costumbres y tradiciones; es minar sus formas de organización y el profundo sentido de comunidad que los fundamenta y protege del exterior, es entregarlos indefensos a las prácticas de racismo, discriminación y exclusión imperantes en los entornos urbanos.
Muchos de los indígenas que se encuentran hoy en el parque Nacional de Bogotá vienen huyendo de las diversas violencias en sus territorios. La mayoría pertenece a la comunidad embera, aunque también hay indígenas de otras 13 etnias, principalmente del Chocó y Risaralda. Los embera son uno de los pueblos indígenas más afectados por la violencia. De hecho, recuerdo ahora que fue una de las poblaciones víctimas de Hidroituango. Con la construcción de la hidroeléctrica, sus territorios ancestrales fueron anegados y como compensación se les asignó una mensualidad para su subsistencia hasta 2019, en adelante, quedaron a su suerte. Este es el tipo de reparaciones que hace el Estado en aras del progreso del país.
Cuando los indígenas llegan desplazados a Bogotá, por ley, las instituciones del Estado les ofrecen subsidios de arriendo y alimentación durante un periodo de tres meses, posterior a esto quedan bajo su propia responsabilidad. La mayoría va a vivir a las residencias del centro de la ciudad, hacinados en habitaciones que pueden pagar con el dinero que les da el Estado. Durante el inicio de la pandemia fue noticia la expulsión de algunas familias indígenas por no pagar el arriendo. Algunas de estas familias están hoy en el parque Nacional, pero antes también estuvieron en el parque Tercer milenio.
Desde entonces, por las noticias sabemos que al interior de esta comunidad hay algunos problemas, comenzando por la legitimidad de los “lideres” y voceros y pasando por temas como posible instigación a la mendicidad e incluso a la prostitución de algunos de sus integrantes. Hechos que son consecuencia de la desintegración de las comunidades y de su sentido de unidad roto, como ya mencionamos. Las autoridades legítimas de las organizaciones indígenas, como el Cabildo indígena muisca y el Cabildo embera, recientemente se pronunciaron para desautorizar a los líderes y voceros que se encuentran en el parque Nacional y rechazan cualquier diálogo del Estado con ellos, si no se hace en el marco de la legalidad establecida con las organizaciones indígenas legalmente constituidas y reconocidas. Cuestionan también algunas de las reclamaciones de los indígenas allí asentados, incluido ser víctimas del conflicto armado. Pero independientemente de estas discusiones entre los miembros de las organizaciones indígenas, la realidad muestra familias y cientos de niños viviendo en condiciones de marginalidad, padeciendo desnutrición y otras enfermedades graves, pobreza y exclusión.
Las demandas de los voceros de los indígenas del parque Nacional se centran en la reubicación en Bogotá bajo condiciones dignas o el posible retorno a los territorios con “garantías”. ¿A qué garantías se refieren? Si bien es cierto que el territorio es fundamental para los indígenas, la mayor parte de las veces se trata de reubicaciones en las que prácticamente se inicia de cero. Pero empezar requiere recursos para construir los asentamientos, viviendas con servicios públicos, escuelas y centros de salud; se requieren también proyectos agrícolas que garanticen el sustento alimenticio básico; acompañamiento psicosocial para recuperar la confianza, la autoestima y el sentido de comunidad perdido, y garantías de seguridad para evitar que la historia de violencia y desplazamiento se repita.
¿Qué soluciones hay a la vista? La alcaldesa, en sus ya acostumbradas salidas en falso, amenaza con desalojarlos del parque porque supuestamente invaden el espacio público y porque los vecinos del sector se quejan de su presencia en el parque. Me pregunto yo, qué vecinos. ¿Acaso la Pontificia Universidad Javeriana, por un lado?, o ¿la Universitaria de Colombia, por el otro?, o ¿los cerros orientales, por más arriba? Y el presidente qué dice, bueno, el presidente no sé qué hace, además de hacer el ridículo internacionalmente.
Entre tanto, los bogotanos seguimos caminando frente al parque cada día y miramos el interior del “campamento” con dolor, y, seguramente, seguirá lloviendo en Bogotá, para agravar la situación. Pero una vida inocente ya se perdió, varios niños han sido trasladados al hospital en condiciones graves de salud, algunas mujeres han dado a luz en el parque, y “si nos toca morirnos acá pues nos moriremos, ¿para dónde vamos a ir si no tenemos nada?”, señala una líder indígena.
Published the

Redes Sociales DIE-UD